Este 24 de abril se cumplen 100 años del inicio del genocidio armenio, mi comunidad de origen por el lado paterno.
Uno de los desafíos que plantean el trabajo de recordar y homenajear a las víctimas y damnificados de estas tragedias es encarnar a esas personas para que dejen de ser una cifra, una más entre miles de protagonistas anónimos. Con ese propósito entrevisté a argentinos descendientes de sobrevivientes del genocidio.
En las siguientes líneas te comparto mi relato construido a partir del testimonio de mi tío, el arquitecto Guillermo Dergarabedian, 84 años, residente en Buenos Aires, y de mis propios recuerdos. La fuente principal de estas líneas es mi tío, esa es la razón de los paréntesis del título.
De la serie de entrevistas que realicé para esta producción especial, una sola fue cara a cara, la que mantuve el 21 de abril con Guillermo; el resto fue por correo electrónico.
Por lo tanto, esta nota tiene un formato diferente al resto de estos artículos, porque mezclé los recuerdos de mi tío con referencias mías, dado que los protagonistas del siguiente relato formaron parte de nuestras vidas.
Guillermo es el hijo mayor de Aram Dergarabedian y Lousaper Karaguezian, ambos sobrevivientes del genocidio armenio. Sus otros dos hijos fueron Roberto, mi padre, y César. Roberto falleció en 1973, tres años después que Aram, y César en el año 2000, tres años después que Lousaper. Todos fallecieron en Buenos Aires.
Aram nació en Yozgat, un pueblo ubicado en la Anatolia central, entre 1900 y 1906. En esa época no había registros o partidas de nacimiento, por eso la imprecisión del año. Mi abuelo decía que cuando tenía 10 años de edad se inició en 1915 el genocidio.
El padre de Guillermo nació en el seno de una familia humilde, conformada por Nazaret Dergarabedian y Lucía Sarterian. A mi bisabuelo lo asesinaron los turcos durante el genocidio y mi bisabuela fue masacrada junto a un bebé suyo de 7 meses. Un tío bisabuelo que opuso una resistencia activa al exterminio fue fusilado por el Ejército otomano.
Sin sobrevivientes en su familia, Aram fue detenido por los turcos pero se escapó más de media docena de veces. Deportado junto a miles de armenios al desierto, mi abuelo, un niño que trabajaba como pastor de ovejas en una zona montañosa, fue rescatado por misiones humanitarias inglesas y estadounidenses.
En El Líbano, Aram recibió educación en estas organizaciones que lo llevaron a la fe cristiana de orientación evangélica. En 1926 llegó a la Argentina, donde trabajó como ebanista y se dedicó con entusiasmo y esmero a la promoción del evangelio de Jesús. “Iba casa por casa, dirigía coros, escribía mucho”, lo describió Guillermo.
MI abuela Lousaper nació en 1904 en la ciudad armenia de Cesárea (Kayseri), en la Anatolia central. a unos 200 km al sudeste de Yazgot, de donde era oriundo mi abuelo.
La familia de Lousaper era de clase media urbana. Era la segunda de tres hermanas, la mayor era Miriam y la menor, Esther.
Mi bisabuela materna, Mayrenie, tenía a su hijo pequeño Panós en brazos cuando los turcos invadieron Cesarea y abrieron por el medio al niño desde su trasero para arriba con un sable. Este brutal asesinato marcó la vida de esta mujer.
Mayrenie “se aisló de la vida” hasta que nació en la Argentina su nieto César (mi tío), a quien cuidó con profundo celo al punto que lo llamaba Panós, por su hijo asesinado por los soldados turcos.
Mi bisabuela y sus hijas fueron deportadas al desierto. Para sobrevivir separaban las semillas que encontraban en los excrementos de los caballos para tener algo de alimento.
Lousaper y sus hermanas fueron rescatadas por las misiones humanitarias americanas con sede en Beirut, donde mi abuela aprendió a ser asistente neonatológica y también se convirtió al cristianismo evangélico.
A principios de 1930, Lousaper llegó a Buenos Aires. Se había conocido por carta con Aram, quien ya vivía en la Argentina, a través de una organización que se dedicaba a organizar enlaces matrimoniales a distancia a través de la vía epistolar (no había teléfonos de larga distancia ni Skype, Facebook, WhatsApp, Tinder, etc…). El 15 de marzo se casaron y el 28 de noviembre nació Guillermo.
“Aram se enamoró cuando Lousaper le mandó una foto de ella” desde Beirut, recordó Guillermo. MI abuelo la fue a buscar al puerto de Buenos Aires, donde mi abuela arribó en un barco procedente de Marsella junto a sus hermanas. Abordaron un tranvía donde en ningún momento se hablaron, y viajaron a la casa de un familiar, la tía María, una mujer que tuve la bendición de conocerla, alegre y vivaz. Nueve meses después de la llegada de Lousaper a la Argentina nació Guillermo en el hospital Ramos Mejía.
Los Dergarabedian se radicaron en una vivienda en el barrio porteño de Palermo Viejo, hoy principal sede de la comunidad armenia argentina, y luego se mudaron al barrio de Pompeya, cerca del puente Alsina, entre 1936 y 1940. Ya había nacido mi padre, Roberto, en 1932 en el hospital Rivadavia. En 1935 había llegado Mayrenie, mi bisabuela, quien también es instaló con la familia.
En 1939, un año después del nacimiento de mi tío César, mis abuelos se mudaron cerca de la esquina de las avenidas Boedo y Chiclana. Lousaper instaló una mercería, cuyos ingresos, junto a las changas que conseguía Aram, financiaron los estudios de sus hijos.
“Siempre tuvieron en claro la importancia de nuestra educación”, recordó Guillermo, quien logró ingresar al colegio industrial Otto Krause, donde había examen de ingreso y cupo, gracias a las clases preparatorias previas pagadas con el trabajo de sus padres.
Además de esos trabajos, las hermanas Karaguezian se esmeraban con la cocina, cuya producción dulce y salada tradicional armenia vendían a otras familias.
Aram sufrió dos dramas que marcaron su vida, según Guillermo. El primero fue el genocidio. El segundo, la iglesia evangélica donde él trabajaba “fue copada por gente que le preocupaba más la relevancia social que la religión”, según Guillermo, lo que le provocó una profunda decepción.
Entre 1943 y 1944, Aram sufrió una crisis en su fe, lo que trastornó su relación con sus hijos y con su familia extendida. En un sentido figurado, desapareció y entró en un retiro espiritual y social que devino en una depresión profunda.
Recuerdo a mi abuelo, quien falleció cuando yo tenía seis años, como un hombre muy reservado y parco para hablar y expresar sus sentimientos, aunque demostró su amor por mí, su primer nieto, y mi hermana Priscila, con la fabricación de muebles y juguetes de madera para nuestra habitación y enormes bibliotecas que mi padre y mi madre, Martha Laurencena, colmaron de libros.
Los tres hijos de los Dergarabedian reflejaron el conflicto latente que había entre una herencia cultural armenia, de origen persa, donde se exaltan el disfrute, el placer y el goce, con una educación estricta y calvinista que recibieron en sus adolescencias Aram y Lousaper en Beirut.
A este cóctel ya de por sí explosivo se sumaron las consecuencias del genocidio, en el cual mis abuelos sufrieron el destrozo de niñez, su propia familia y su identidad, además de ser llevados por la fuerza a un ambiente desconocido y bajo un idioma que tampoco conocían.
Mientras Guillermo y César se rebelaron contra su padre, mi padre Roberto siguió el camino religioso de mi abuelo, llegando a ser pastor evangélico bautista y escritor. Lousaper fue el factótum que lograba mantener unida a la familia, aunque sin renegar de su fe cristiana.
MI abuela era una mujer con un buen talante, un exquisito don de anfitriona, y siempre estaba con una sonrisa que mezclaba resignación y cordialidad. Gozaba en recibirnos todos los domingos, cuando hacía el tradicional almuerzo de toda la familia. Y por la tarde de ese mismo día de la semana recibía a sus parientes y amigas armenias.
Como buena anfitriona ni dominaba la escena ni llevaba la voz cantante, ni era invasiva ni dominante. En cambio, gozaba con la construcción del escenario hogareño donde se plasmaba el cariño filial y la amistad.
En 1950 mis abuelos compraron una casa en Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires. En 1955 Aram accedió a una jubilación “y se distanció de la vida”, según la definición de Guillermo.
Lousaper accedía a hablar algunas veces con nosotros acerca del genocidio, pero prefería el presente, no vivir atada al pasado. Era una manera de sobrevivir a las consecuencias de ese horror.
En 1971, el año después del fallecimiento de Aram, Lousaper se mudó a un departamento amplio y cómodo en el barrio porteño de Belgrano, contiguo a uno similar donde vive hasta el día de hoy Guillermo junto a mi tía Ana.
Con el lazo directo con mi tío, y sin la carga de un esposo ausente de la vida, Lousaper desplegó en ese departamento todas sus dotes de anfitriona y cocinera excelsa de comidas armenias.
En ese mismo departamento mi abuela nos cobijó a mi hermana y a mí en noviembre de 1973, en los días previos y posteriores a la muerte de mi padre.
El 14 de ese mes falleció papá, quien había ordenado por carta a mi madre que nosotros ni viéramos su cuerpo en un ataúd ni su entierro para evitarnos ese momento doloroso. Pese al consejo de parientes y amigos, mi madre, como buena descendiente de vascos, se empeñó en cumplir ese deseo de su compañero de ruta.
En ese año 1973 Lousaper, sobreviviente del genocidio, y que tres años antes había enterrado a su esposo, debió pasar por el dolor más profundo y trágico para un ser humano, la muerte de un hijo. Sin embargo, y hasta su fallecimiento en 1987, eligió vivir y servir a su familia y a sus amigos.
Le pregunté a Guillermo, al igual que al resto de mis entrevistados, cuál era su posición y actitud ante el genocidio. Su habitual tono de voz firme, decidido, resuelto, se quebró, y al borde del sollozo me respondió: “Siempre lo negué porque fue un dolor, más que un dolor es una herida que no cerró y no tiene cura”.
“¿Cómo vas a recordar el centenario del genocidio?”, le pregunté. Guillermo se recompuso y me respondió:
“Es innegable la reivindicación de nuestra cultura armenia, con cerca de 2 mil años, el primer país en adoptar al cristianismo como religión de Estado, más cuando uno analiza cuantos pueblos y culturas desaparecieron en estos dos milenios. El desafío que tenemos en un mundo policultural es cómo se traslada esta herencia y esta tragedia para que reconvierta en nuevos contenidos y significados que enriquezcan a esta tradición”.
El principal aporte de Guillermo, un arquitecto de extensa y reconocida trayectoria, a esta recordación es justamente en su campo profesional: es el autor arquitectónico del futuro Museo del Genocidio Armenio en Buenos Aires, que se emplazará en la esquina de Gurruchaga y Jufré, en el barrio porteño de Villa Crespo, muy cerca del corazón de la comunidad armenia argentina, la tercera en el mundo por cantidad de miembros fuera de territorio armenio.
Esta obra quizás sea una respuesta a una pregunta que hace cuatro años le hizo a Guillermo su nieta Greta, hija de mi primo Alexis. Con apenas cinco años de edad, Greta dialogaba con su abuelo y le preguntó de repente: “’Emo’ (apodo infantil de Guillermo), ¿todo es probable en el mundo de los sueños?”
Ese museo, que resguardará la herencia de un pueblo que sobrevivió a uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, quizás formó parte de los sueños de mis abuelos Aram y Lousaper y de tantas personas mencionadas en estas entrevistas que publiqué en este blog.
Ellos eran niños como Greta cuando fueron deportados por el desierto luego de ver masacradas a sus familias. Y pese a ese horror, muchos de ellos decidieron salir adelante y sembrar en sus descendientes el amor a la vida. Estas notas son mi homenaje para ellos y para su legado, del cual soy orgulloso portador.
Puedes leer las respuestas del resto de los entrevistados aquí.



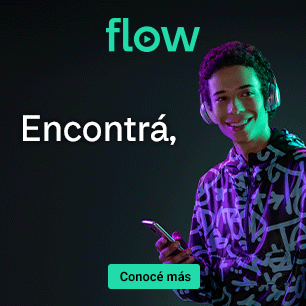
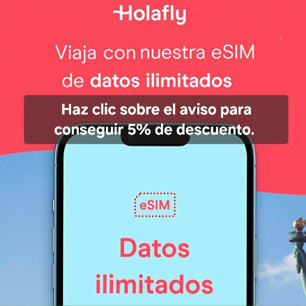





Mis padres fueron los intimos amigos de tus abuelos que tambíen eran de Iosgat y Cesárea ,dale mis sinceros saludos a Guillermo
Mary Djivelekian